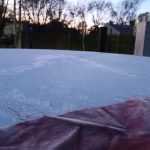El 16 de noviembre de 1959, superado por una enfermedad terminal luego de una infructuosa operación, Florencio Molina Campos murió en Buenos Aires.
Sus restos permanecieron en la bóveda familiar de la Recoleta hasta que, en la década del 70, fueron trasladados a instancias de Elvirita al Cementerio de Moreno, en donde permanecen.
Fue la imagen de Florencio la del típico argentino, simpático, entrador, audaz, excelente bailarín, con un envidiable carisma del que se valía para amenizar las reuniones a las que concurría.
Poseía un fuerte carácter, que rasaba en ocasiones el mal humor. Era amante de la música clásica, que escuchaba durante las noches mientras pintaba. No tuvo una visión comercial de lo que hacía. Pintaba porque le gustaba pintar.
Cuando por la guerra no entraba al país papel canson que utilizaba, pintó sobre cajas de ravioles, cuyo material reunía buenas cualidades como soporte de su arte. Jamás proyectó su obra a futuro.
Vendía sus pinturas, sí, pero a precios sumamente módicos para la época, que sólo le permitieron vivir decorosamente. Pintó infinidad de cuadros, probando con diversas técnicas. Sus cuadros podrían ser reconocidos por cualquiera aunque no estuvieran firmados. Su manera de ver al hombre de campo hace de Molina Campos un pintor inconfundible, que se interesó por nuestras raíces, tradición y folclore. En sus obras dejó un testimonio que no se perdió con el paso del tiempo.